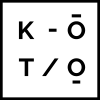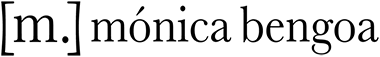En un país sin noche la existencia transcurre en tiempo continuo, la luz pareciera nunca apagarse y los días se suceden como si fuesen uno solo. Las sirenas de carro patrullas y bomberos dan paso a las de las ambulancias, conformando un aullido de fondo cuya intensidad varía, pero no desaparece del todo; o tal vez se queda pegado muy en el fondo y sigue alimentándose de su recuerdo. La desconfianza se ha instalado al punto de mantenernos constantemente alertas ante los peligros externos –los reales y lo no tanto–, pero también ante los que crecen lenta y silenciosamente desde dentro.
En ese entorno hostil, incierto, esa luz que no se apaga obliga a cerrar los ojos. Primero, para descansar un poco, aunque se siga filtrando, rojiza, a través de los párpados cerrados. Luego, buscando apagar también los sonidos, pero los aullidos parecieran aumentar de volumen y cruzan, estridentes, esa barrera rosada, demasiado delgada. Así pasan meses y más meses, y la exposición constante a la luz convierte esa ceguera voluntaria en una visión permanentemente borrosa, donde ningún objeto pareciera estar realmente a foco, confundiendo los límites de unos y otros, transformando también el espacio en un sinfín continuo y transparente.
Y un día, algo cambia. En medio de esa imagen lechosa aparece brevemente un pequeño objeto que no alcanzo a identificar. Tanteo suavemente hasta encontrarlo y lo alzo frente a mis ojos: es más bien redondo y su textura es bastante lisa, aunque noto que tiene una hendidura curva en el costado; es de un café oscuro en los bordes, pero más castaño rojizo en el sector que tiene hundido. Me pregunto cómo habrá llegado aquí, a este suelo encementado, que me quema las rodillas mientras sigo observándolo detenidamente… pero ¿qué es?, ¿hace cuánto no veía algo así?, ¿hace cuánto no veía?
✼ ✼ ✼
Volcar la mirada y fijar la atención en lo pequeño e insignificante guarda relación, tanto con la capacidad de ver aquello que usualmente no notamos, como con atender asuntos que han sido deliberadamente invisibilizados. Reparar en lo común de nuestras vidas a través de una observación asombrada y minuciosa, toma como referencia lo infraordinario, término acuñado por el escritor francés Georges Perec para referirse, interrogar y nombrar aquello cotidiano e insignificante, que pasa comúnmente inadvertido. Sin embargo, es justamente eso que se da por sentado por su constante presencia, lo que en definitiva constituye el espacio seguro que habitamos.
Por su tamaño y aparente irrelevancia, la semilla también podría ser considerada como algo infraordinario. Su escala diminuta es una aproximación a lo invisible y, al mismo tiempo, a lo esencial, en tanto guarda y sustenta la vida. Semillas de árboles nativos de Alerce, Boldo y Canelo; Araucaria, Coigüe y Maqui; Avellano, Ulmo, Maitén de Magallanes y mi querido Arrayán, se presentan aquí tejidas una a una, surgidas desde el inevitable vuelco ‘hacia adentro’, derivado de aquellas (y otras) situaciones en las que lo simple y fundamental termina siendo lo más valioso y extraordinario.
✼ ✼ ✼
historias de semillas, cestos y otras tantas cosas invisibles
Las “trabas” o “impedimentos” han sido desde siempre parte de mi metodología de trabajo. Definir una serie de restricciones a la hora de enfrentar cada nuevo proyecto, me ha permitido estar atenta al camino, a cada hallazgo inesperado, y entender el proceso como parte fundamental del resultado final. En la mayoría de los casos estas restricciones –materiales, metodológicas, temáticas, entre otras– han sido autoimpuestas tomando en consideración, no solo la naturaleza de cada proyecto y el contexto en el cual debiese insertarse, sino además, manteniendo presentes los lineamientos generales que han guiado mi investigación artística, con el propósito de seguir indagando en nuevos asuntos que posiblemente no hubiese abordado antes en mi obra [1]
Pero en ocaciones las restricciones aparecen de manera imprevista –como la lluvia repentina que nos obliga a improvisar rápidamente un refugio en medio de un almuerzo primaveral al aire libre–. Tal vez la analogía es un tanto inexacta, ya que la invitación a poner en diálogo mi obra con piezas de las colecciones del Museo Chileno de Arte Precolombino, si bien fue inesperada, no apareció como una obligación imperativa por resolver el problema de un momento a otro, pero efectivamente obligó a trazar un nuevo camino cuando parecía que aquel que habíamos planificado ya estaba totalmente definido, y aceptar el desvío como una oportunidad de llegar a un lugar distinto.
La primera dificultad fue, sin duda, poder conocer con propiedad las piezas de la colección. Para quienes nos relacionamos con el mundo desde su visualidad, desde la materialidad de las cosas, intentar acercarnos a ellas a través de un archivo digital en pdf, a fotografías pequeñas en baja resolución, es como pretender escoger un pastel solo por su nombre en la carta de postres: es tanto más fácil acercarse a la vitrina y dejarse seducir por sus colores, formas y texturas. Pero evidentemente era necesario respetar los protocolos de conservación, de modo que abrir y cerrar estantes, cajas y más cajas en busca de ese encuentro ‘especial’ con alguna pieza que nos hiciese sentido, claramente no era una opción real, de manera que se hizo necesario acotar la búsqueda a través de esos pdf insípidos, pero llenos de posibilidades.
Con la ayuda de las conservadoras y conservadores del museo comenzamos a familiarizarnos un poco más con la colección, con sus categorías y clasificaciones. Conocimos su trabajo, su forma tan distinta a la nuestra de acercarse a cada pieza, las que cuidan con el natural celo de quien se siente responsable del resguardo de lo ajeno –o lo de todas y todos–. Qué distinto es cuando una –productora de objetos– los manipula con la confianza y seguridad de estar trabajando con lo propio, con lo que sabe hacer, reparar, reemplazar.
Y luego surgió la segunda y mayor dificultad: ¿qué piezas escoger que no solo fuesen interesantes en sí mismas, pero que sobre todo, pudiesen establecer un diálogo pertinente con Historias de semillas y otras tantas cosas invisibles?
Pensando justamente en lo ‘invisibles’ que son usualmente las semillas, como otras veces antes, evité el encandilamiento de las piezas más llamativas y, por cierto, más valiosas; aquellas que distintas culturas han utilizado en ceremonias rituales. Su belleza innegable siempre sugiere pensar en lo excepcional, no solo del objeto mismo y su significado, sino también de las personas y los momentos particulares en que se han utilizado. Entonces, desvié la mirada anhelando un encuentro distinto, tan simple y cercano como cuando, entre las manos, una pequeña piedrecita se transforma inesperadamente en una semilla, solo gracias a que le pusimos atención.
Así aparecieron los cestos. Habían estado ahí, las piezas más ordinarias de la colección, esperando que me fijara en ellos: ni excepcionales, ni únicos, sino más bien multiplicados por decenas en distintos tamaños y formas, tejidos en fibras de colores y texturas diversas. Su uso cotidiano ha sido tan familiar: canastos en los que por años he almacenado las papas y cebollas; aquellos que esconden maceteros viejos en el patio; otros, traídos como recuerdos de algún viaje, adornan distintos lugares de la casa.
La excesiva cercanía había evitado que mi mirada se fijara en aquello que buscaba, pero ese encuentro marcó la decisión definitiva de elegir los cestos mapuche y yaganes, tejidos por manos como a las mías, con propósitos probablemente similares a los míos, enfrentando las mismas dudas y problemas al momento de tejer. Así, exhibidas dentro de las vitrinas, las semillas y los cestos dialogando frente a nuestros ojos; contenidos y contenedores de diversas formas y colores, cuentan historias de tiempos distintos, historias de semillas, cestos, y otras tantas cosas invisibles.
arriba: ciento cincuenta y cuatro reproducciones de semillas de diez árboles nativos o endémicos chilenos. Treinta de Boldo; su forma es ovalada y tienen surcos como venas en su superficie. Treinta de Maqui, que parecen gotas o saquitos con una pequeña oreja. Trece de Alerce; las únicas compuestas por dos elementos: una superficie redonda y más bien plana, en cuyo centro se ubica un volumen alargado y cilíndrico y, de frente, recuerda una mariposa. Veintiocho de Coigüe; que también parecen gotas, pero se distinguen, porque están atravesadas de arriba a abajo por tres líneas, dividiéndolas a lo largo en tres partes iguales. Veinte de Canelo; esas semillas recuerdan a una ‘f’ minúscula sin asta, o a unos dulces con forma de bastoncitos. Dieciséis de Arrayán; de forma esférica y con una especie de pliegue. Seis son piñones, semillas de Araucaria; bastante más grandes, alargadas y con un extremo plano, como una estaca. Cinco de Avellano; algo ovalada, aunque sus extremos recuerdan la forma de un limón. Tres de Ulmo; las más grandes y complejas en estructura, tienen un tallo, un cuerpo estriado y gajos como pétalos de una flor. Por último, Tres son de Maitén de Magallanes, y recuerdan un racimo o una composición de cuatro peras con unas pequeñas hojitas en la parte superior.
abajo: veintiún piezas de cestería, fabricadas a mano con fibras vegetales. Del total, seis son cestos y canastos mapuche llamados kilko; los hay de color café oscuro, café más claro y algo rojizo y unos más verdosos amarillentos o grisáceos; son de forma cilíndrica y base plana o cóncava. Algunos tienen amarrados cordones también de fibra vegetal. Los otros cuatro son todos distintos. Uno de ellos lleva el nombre de llepu y es más bien una bandeja de forma plana y circular, de color café claro con zonas más oscuras, y tiene el contorno desgastado. Dos son canastos sin clasificación de nombre, y el último es una pilwa o bolsa, de tejido ligero en red y con una sola larga asa. Los otros doce cestos son de origen yagán. También fueron tejidos con fibra vegetal de tonos amarillos y verdosos. Mientras diez son cestos más bien cilíndricos y de base recta, uno de ellos es una bandeja elíptica y su forma es similar a la de una balsa, fue tejida por Úrsula Calderón, una de las últimas yaganas. Otro de los cestos, el más distinto de todos, es de forma cónica, de apariencia y estructura liviana, recuerda algún tipo de colador; no tiene asignación cronológica.
___________________
Notas
[1] En referencia al sistema de reglas de creación textual utilizada por OuLiPo, acrónimo de “Ouvroir de littérature potentielle” (Taller de literatura potencial), grupo compuesto principalmente por escritores y matemáticos, fundado entre otros, por Raymond Queneau en París en 1960, y al cual perteneció el escritor Georges Perec.
Texto publicado en Materialidades en diálogo, Santiago: Ed. Mónica Bengoa, 2023, pág. 36-43