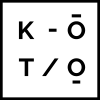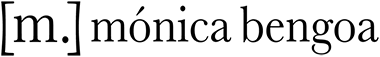1988 fue sin duda un año lleno de descubrimientos, algunos relacionados evidentemente con los enormes y profundos cambios que experimentaba el país. Nosotros, que mirábamos desde lo alto de lo que en aquel entonces fuera el Instituto Luis Campino –hoy Centro de Extensión de la Universidad Católica–, veíamos pasar la fauna completa de Guanacos y Zorrillos entre una multitud colorida que corría frente a ellos, seguros de estar presenciando momentos que quedarían registrados no sólo en la historia oficial, sino también en la historia que fuimos construyendo para nuestros propios ojos.
Lunes, 8.27, frontis Casa Central
En el cuarto piso, la puerta del Taller de Color I se cerraba irremediablemente a las 8:30, y los 104 escalones que me separaban de ella aun estaban horrorosamente lejos. Con un poco de suerte y energía, lograba llegar a tiempo.
Una vez dentro, los papeles de colores de 10 x 10 cm, ordenadamente contenidos en una caja confeccionada especialmente para ellos, suponían una aproximación absolutamente concreta a la materia. Sin embargo ahí ni los colores, ni siquiera las palabras, tenían ya el mismo significado.
¿Cómo era posible que el rojo tuviera demasiado amarillo o que el azul estuviera muy sucio, que le sobrara blanco?
Confieso que, durante al menos los dos primeros meses de aquel taller de primer año, estuve absolutamente perdida entre esas palabras, ciega ante las correcciones de aquel profesor alto y serio que rara vez quedaba satisfecho con mis ejercicios. Y es que es muy probable que el rigor fuera una de sus primeras enseñanzas, trabajar seriamente, cuidar todos los detalles.
Pero, para mi sorpresa, el día llegó. No sé exactamente cuándo ni por qué, pero pude ver que efectivamente el rojo que estaba usando era muy cálido y se tornaba demasiado anaranjado con el exceso de amarillo.
A partir de ese día, camino a la Escuela, comencé a entretenerme fijándome en la pintura de las casas y las rejas, en los abrigos de la gente que caminaba junto a mi, en una práctica que aún mantengo, de tanto en tanto. Porque aprender a “ver” es como aprender a andar en bicicleta, dicen. Una vez que se ha “visto”, ya no se puede dejar de “ver”, aunque se quiera.
Dos años y medio más tarde teníamos que tomar una decisión que intuíamos sería vital en nuestra formación: debíamos escoger a qué línea de especialización queríamos ingresar. Muchos de nosotros no tuvimos ninguna duda. No porque el grabado fuera necesariamente la disciplina con la que nos interesaba desarrollar nuestra obra, sino porque era la única posibilidad de volver a tener clases con ese profesor que en primer año había sembrado en nosotros una profunda curiosidad. Hoy pienso que muchos lo habríamos seguido igual, a pintura, dibujo o escultura, convencidos de estar ganando un espacio de libertad fundamental.
Y así fue. El taller de grabado se convirtió en un espacio de tremenda experimentación, de un intercambio constante de profundas reflexiones y también de anécdotas triviales. Porque vivíamos y dormíamos ahí, en ese lugar donde aprendimos que no existen verdades absolutas ni permanentes, donde pese al enorme respeto que teníamos por Eduardo Vilches, nos sentíamos invitados a dialogar de igual a igual, sin que ninguna jerarquía impusiera autoritariamente su criterio.
Eduardo Vilches nos abrió los ojos y la cabeza. Y, con la enorme generosidad que siempre lo ha caracterizado, también nos abrió su casa, a donde íbamos a parar cuando doña Alicia había conseguido la última película de Wim Wenders y la veíamos en ese increíble cine privado, proyectada en el muro blanco, alto y limpio que destinaban para ello.
Hoy, dieciocho años más tarde, llevo la mitad de mi vida relacionada con esa Escuela. Primero como alumna, luego como profesora. Y ciertamente mi historia habría sido my distinta si no me hubiera topado con ese profesor que nos enseñó la importancia de la honestidad con uno mismo y su trabajo, y que éste es un ejercicio constante que nos mantiene alertas, conectados con el mundo, sorprendiéndonos cada día con algo nuevo. Y eso es algo que no sólo se aplica a nuestro trabajo de creación, sino también a la docencia, esto otro camino que muchos hemos imitado. A riesgo de parecer cursi –si no lo he sido ya–, creo que no sería profesora si no tuviera su ejemplo, si no sintiera esa responsabilidad de responder a quienes comienzan este mismo viaje. Porque cuando nerviosa me enfrenté a un curso por primera vez, Eduardo Vilches me dijo que no hay que tener miedo a decir que uno no sabe, tal como lo aprendiera él años antes de su propio maestro.
Hoy, los rojos, los verdes y grises me siguen fascinando, pero también las sombras de las plantas que se asoman por la ventana y el brillo que los autos proyectan en ella cuando pasan. Porque la curiosidad que sembró en tantos de nosotros nos permite seguir sorprendiéndonos, interesándonos por los detalles más sencillos, expandiendo el sentido de las cosas, del mismo modo como Eduardo sigue sorprendiéndose con cada nuevo cambio en su bosque, marco de su nuevo gran proyecto.
Mónica Bengoa
Homenaje a Eduardo Vilches, Día de las Artes Visuales
28 de septiembre 2006
Créditos imágenes:
Portadilla: Eduardo Vilches, Teupa X, 2005, Fotografía ampliada en fotocopiadora, medidas variables
Interior: Eduardo Vilches, Chonchi V, 2005, Fotografía ampliada en fotocopiadora, medidas variables
Gentileza Eduardo Vilches y Patricia Novoa
Originalmente escrito y leído con ocasión del homenaje a Eduardo Vilches, Día de las Artes Visuales, 28 de septiembre 2006.
Publicado en libro monográfico Eduardo Vilches, septiembre 2007, Santiago, Chile.