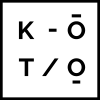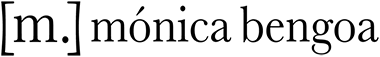“Ejercicios de ceguera y de sordera” es el título de un capítulo del libro El gran cuaderno[1], de la escritora húngara Agota Kristof. No es la primera vez que utilizo este u otros de sus textos en mis obras, pero probablemente el motivo por el cual aparece hoy es completamente distinto.
Desde el año 2014 he formado parte de este proyecto que reúne a cientistas sociales y artistas visuales con el objetivo de reflexionar acerca del reconocimiento indígena y la interculturalidad: Diálogos del Reconocimiento, en cuya primera versión participé trabajando junto a María José Delpiano, en torno al problema de la traducción –de idiomas e imágenes– siendo Composición de palabras la obra resultante.
En este nuevo proyecto, desarrollado durante los años 2016 y 2017, el objetivo fue más ambicioso: en él se debía involucrar, además de la reflexión interdisciplinaria, a una comunidad indígena. La idea era aprovechar el trabajo de campo que fundamentalmente antropólogos han venido desarrollando durante muchos años en distintas localidades, y sumarse a sus reflexiones desde las visiones particulares que las artes visuales pueden entregar. Pero aquello que parecía ser bastante sencillo, con el andar del tiempo se tornó en un desafío complejo: a las sabidas desconfianzas de quienes pertenecen a pueblos originarios, se le sumaron las naturales diferencias que existen entre investigadores provenientes de distintas disciplinas –de edades e intereses muy diversos–, las que enlentecieron, e incluso a ratos bloquearon, el avance del proyecto.
Mi principal interés estaba centrado en trabajar con tejedoras mapuche y conocer más a fondo esa actividad que en muchos casos ha estado presente desde siempre en sus familias, conocimiento traspasado de generación en generación con dedicación y también reserva. Me parecía que la aproximación más honesta era a través del trabajo directo con la lana, con el color, con las manos (algo que ha sido natural también para las mías a lo largo de los años).
Pero pese a mis esfuerzos, y luego de breves conversaciones seguidas de largos meses de silencio, de tímidos tanteos, logré un único encuentro con tejedoras mapuche en Villarrica. Una tarde de domingo, a mediados de septiembre del año 2016, me sumé inadvertidamente a una reunión en la que intentaban concretar la firma de un acuerdo de asociación entre tejedoras de esa localidad y otras provenientes de Loncoche. Pero mi insólita presencia en medio de sus discusiones gremiales al parecer no causó tanta extrañeza; el mérito no fue mío, sino del humilde obsequio que llevaba: un conjunto de pequeños sobres de papel que contenían semillas de diversas hortalizas, muchas de las cuales ya rara vez se encuentran. Si bien logré capturar su atención mientras mirábamos juntas las formas y colores de mi pequeño cargamento, lo cierto es que no tuve oportunidad para plantear aquellas preguntas que había preparado, no pude proponer conversar de aquellos asuntos que genuinamente me intrigaban, y tuve que conformarme con pasar parte de esa tarde compartiendo con ellas y sus inquietudes: el orgullo del logro alcanzado, la ilusión de lo que vendría, el temor al conflicto, sus desconfianzas… Me despedí con la esperanza de que se generara un nuevo encuentro, sabiendo que era poco probable que se produjera.
Y así fue, no las volví a ver.
El paso lento, el freno, retomar luego las entrecortadas conversaciones a mediana y larga distancia finalmente me hicieron parar a evaluar el sentido de todo este ejercicio: ¿de verdad nos habíamos sumado todos a este proyecto pensando que el diálogo estaba dado? más aún, como todo proceso que involucra incertidumbres, ¿habíamos contemplado el fracaso de ese diálogo como resultado posible?
Para mí la respuesta fue clara, aunque su aceptación no lo fue tanto: efectivamente había partido del supuesto de que el éxito estaba garantizado –aun cuando no supiera cuál iba a ser el producto concreto resultante–, pero los caminos se enredaban, el avance era tan lento que más bien parecía retroceso y la lamentable evidencia no me permitió seguir así, obligándome a enfrentar el dilema: ¿cerrar la puerta a todo diálogo o, al menos, proponer un monólogo a la espera de una eventual respuesta, en el entendido de que un intento fallido, también es una respuesta posible?
La misma escritura de este texto es prueba de mi decisión.
Acepté mi propio desafío y me dispuse a encontrar la manera de hacerme cargo no ya del diálogo, sino del silencio; no del encuentro, sino de la distancia; no de la confianza, sino del recelo.
Así, pasaban las semanas y los meses y, mientras buscaba cómo enfrentar el proyecto con este ajuste de expectativas, de pronto recordé El gran cuaderno, libro que no solo había leído varias veces, sino que había utilizado antes en alguna que otra obra.
Dada mi naturaleza más bien optimista, siempre había leído este capítulo desde la importancia del trabajo conjunto, de la necesaria confianza en el otro que nos completa y cómo, en definitiva, solo sumando es posible construir aquello que jamás se lograría en solitario. Pero esta vez, en cambio, lo leí también desde la desesperanza, desde ese momento en que se cierra la puerta al mundo, eliminando toda posibilidad de contacto.
Entonces, recurriendo a esas palabras como quien se reencuentra con un viejo conocido –a quien se ha dejado de ver durante años, pero al que se lee hoy como ayer–, me dispuse a trabajar con ellas procurando incorporar, al menos en parte, asuntos en torno al trabajo textil mapuche en los que intuía había cierta coincidencia con mi trabajo.
Comencé editando el texto; buscaba la austeridad con la que Agota Kristof enfrentaba sus historias, despojadas de adjetivos que adornaran la pesadez y dureza de la guerra. Quería acotar al mínimo esa anécdota, dejar lo justo y necesario que sostuviera la sequedad de ese relato, que permaneciera en él aquella sensación de clausura, de aislamiento.
Y mientras ensayaba quitando y dejando palabras, disponiéndolas en bloques crudos, rojos y negros, intentaba conseguir la lana natural de oveja, hilada en dos delgadas hebras, teñidas en esos matices que sostenidamente me han acompañado desde hace más de diez años. Después de algunas consultas finalmente, a través de Mónica Bravo[2], entré en contacto con Paulina Chiscao, quien desde Chiloé me fue abasteciendo de decenas de ovillos de lana en mi paleta tricolor.
Comencé a tejer a fines de noviembre del año 2016 y terminé de unir los nueve paños el día 22 de julio del año siguiente. Durante esos ocho meses el tejido me acompañó casi ininterrumpidamente: en Santiago, desde la casa al taller y de vuelta a casa; luego, desde Santiago a Melipeuco, pasando por Concepción en el retorno a Santiago; a Valparaíso unas cuantas veces… a Romeral y luego nuevamente a casa.
El invierno iba llegando y los paños se fueron uniendo hasta formar un gran tejido, algo así como una frazada o un manto enorme que me invitó a envolverme en él, a cobijarme en su abrigo. Pero mientras iba tejiendo, línea tras línea, el peso de sus palabras me iba aplastando y entendí entonces que el trabajo había crecido hacia un lugar no calculado, se había independizado, emprendiendo la marcha no para alejarse de mí, sino para volver al cuerpo.
❊
Poco a poco esos paisajes largamente conocidos, vestidos de crudos, de rojos, de negros se fueron transformando en refugio para el cuerpo, y las palabras lo envolvieron y conversaron en ese otro idioma no previsto. Y aunque creía que sus ojos sólo miraban hacia adentro, pudo ver los colores ciegos; y pese a su sordera, pudo oír los sonidos mudos, en ese encuentro que hace tiempo ya creía perdido.
____________________
Notas
[1] Título original Le grand cahier, 1986.
[2] Diseñadora de la Universidad Católica, especialista en tejido precolombino. Gran experta en hilado, preocupada de mejorar las condiciones de producción de lana en un proceso colaborativo que busca dignificar el trabajo y crear cadenas productivas de comercio justo.
Publicado en “Territorios alternos”, Santiago: Pehuén, 2018, con ocasión de la muestra del mismo nombre del proyecto Diálogos, realizada en la Galería de Arte del Centro de Extensión UC Alameda, del 22 de agosto al 30 de septiembre 2017.